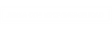Don Rafael Nadal I, el “Irreductible”

Aún colea su brutal triunfo en el Open de Australia, el cual le ha coronado como el más grande de la historia.
Las palabras se han quedado cortas para describir al mejor deportista español de todos los tiempos, Don Rafael Nadal, quien, desde ayer, puede presumir (no lo hará) de ser el tenista más laureado. Lo hizo tras doblegar al ruso Daniil Medvedev en una final épica que será recordada por siempre como uno de los mejores partidos de tenis de la historia, y en la que volvió a hacer gala de su espíritu irreductible.
El manacorí, a sus 35 años y casi 17 después de cosechar su primer Grand Slam, acabó levantando por segunda vez el título del Open de Australia, logrando así el codiciado vigésimo primer gran trofeo que le hacía desempatar con Roger Federer y Novak Djokovic como reyes del olimpo tenístico. Lo consiguió después de remontar un 2-0 y tras 5 horas y 24 minutos.
Una gesta que huele más a descomunal proeza si atendemos al calvario de lesiones que lleva arrastrando en los últimos años y que hace cinco meses le hizo plantearse abandonar la práctica del tenis. Menos mal que no lo hizo y, una vez más, se adaptó a las circunstancias, resistió el dolor y la fatiga para regalar al mundo un triunfo que también fue un alarde de resiliencia, de pundonor, de fe.
No confiaba Nadal en llegar a Australia con opciones de conseguir el título. Con humildad y estoicas dosis de realismo, fue avanzando rondas y saltando los obstáculos que se le ponían por delante. Hasta que se plantó en la final ante Medvedev, número 2 del mundo, y el que era a priori el principal favorito para paladear la gloria sobre la pista de Melbourne.
El ruso barrió al español en el primer set, mientras que en el segundo hubo de imponerse en el tie break, justo cuando Rafa Nadal empezaba a carburar. En aquel momento, las estadísticas del Big Data le daban menos de un 5 por ciento de posibilidades de ganar la final. Sin embargo, con el balear de poco valen las predicciones y los algoritmos.
Jamás se le puede dar por vencido y, cuando más feo pintaba (dos sets en contra), sacó de la pista a su adversario para consumar en el quinto set una remontada histórica con la que dio si cabe aún más lustre a la cifra de Grand Slam conseguidos. Un hito que solo Emerson, en 1965, había logrado en una final del Open de Australia.
Otros jugadores hubiesen claudicado con el segundo set. Pero Rafa Nadal no. Nunca hinca la rodilla y es la viva imagen del inconformismo bien encauzado; humilde y cabal. Y es que destila capacidad de sacrificio, afán competitivo y una habilidad camaleónica para ir adaptando su juego a superficies, lesiones, rivales y el paso inescrutable del tiempo.
Así se ha ido convirtiendo en un tenista todoterreno frente al que hay que sudar sangre para derrotar. Un tenista irreductible que solo quiere seguir disfrutando del tenis siendo competitivo, al tiempo que regala lecciones de clase y elegancia tanto dentro como fuera de las pistas. Saber estar que también desemboca en la admiración superlativa de rivales, periodistas y aficionados.
Ahora, y tras unos días de merecido asueto, Rafa Nadal calibrará su mirilla en dirección a París, a Roland Garros, donde aspirará a conseguir su 22º Grand Slam y 14º título sobre la arcilla parisina. Entonces, y si las lesiones le respetan, será el rival para batir, aunque es probable que sí esté Djokovic, amenazando su récord.
Hasta entonces hay tiempo para disfrutar de este colosal éxito que no hace otra cosa que engordar aún más la leyenda de Don Rafal Nadal I, el “Irreductible”.