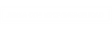Vuvuzelo, las entradas de Arbeloa y unas lágrimas estrelladas

Cada cuatro años la misma cantinela. Las memorias brotan inefables, recordándonos que jamás, probablemente jamás, volveremos a ser tan felices.
Aun así, prefiero creer que estoy equivocado, que lo mejor está por llegar, pero la primera vez nunca vuelve y, aquella, la bordamos en nuestra memoria con una sonrisa tan larga como emocionada.
Johannesburgo. 11 de julio de 2010. Alfredo, alias Vuvuzelo, y un servidor llevábamos unos 25 días siguiendo el mismo recorrido que la selección española en su trasunto hacia el Soccer City. 25 días documentando la otra cara del primer Mundial en África durante los que no todo fue fútbol.
Aventura, nuevos y sempiternos amigos, rinocerontes, reggae y algún que otro contratiempo que no hizo otra cosa que recordarnos que, pese al blindaje policial que se esfumaría tras el campeonato, no estábamos en la confortable Europa.
Una experiencia salvaje que me daría (ya lo hizo en su día, la friolera de 12 años atrás), para escribir un ladrillo infumable. Ahora, rebusco en el cajón de la nostalgia para centrarme en aquel glorioso día en el que nos convertimos, por primera y esperamos que no única vez, en campeones del Mundo.
Nos levantamos azarados. Desayuno, café y derechos al Nelson Mandela Square de Sandton, centro comercial sobre el que pivotaba la actividad comercial de la FIFA y sus patrocinadores, y que ya empezaba a recibir a aficionados españoles y holandeses que no formaban parte de la “familia” que había estado siguiendo a los de del Bosque durante todo el torneo. No más de 200.
Todavía no teníamos entradas y eso me carcomía. Tuvimos más suerte en las semifinales y los octavos, pero para la final los precios en la reventa rondaban los 1.000 dólares y ya nos avisaron al cobijo de la estatua de Nelson Mandela que estas podían ser falsas. Pasamos varias horas por allí, pulsando el ambiente, preguntando por entradas, fotografiándonos con Manolo el del Bombo y saludando al actor de Los Serrano, entre otros, sin éxito alguno, lo que no nos permitía gozar al cien por cien de la previa de la final de un Mundial. Nuestro Mundial.
El ambiente era de majestuoso. Toreros, carteles intimidatorios, el pulpo Paul… No faltaba de nada, aunque yo estaba ciertamente agobiado. Había que tomar una decisión. O ir a los aledaños del estadio, o buscar una pantalla gigante en la que ver el partido, pero Alfredo, impasible y sereno, lo tenía cristalino. Yo no tanto.
Cogimos nuestro enlatado Chevrolet Spark que días antes se había ido de Safari y nos dirigimos al Soccer City cuando quedaban escasas horas para que arrancase la ceremonia de clausura. Primer tortazo. Nos comimos un atasco de hora y media para luego tener que aparcar - y mucha suerte tuvimos- a unos 2 kilómetros de los accesos al coliseo sudafricano. Más leña al fuego de mi nerviosismo.
Mandela estaba dando su vuelta de honor y Shakira ya estaba lista para su performance del famoso Waka-Waka que aún hoy me sigue poniendo los pelos de punta. Mientras, nosotros, que ya íbamos preguntando en el atasco con un cartel por entradas, no parábamos de gritar: ¡WE BUY TICKETS!
Hubo algún conato de éxito con un ghanés que nos dijo que un amigo suyo podía tener, pero todo era un humo que no hacía otra cosa que alimentar compulsivamente nuestra desesperación; hasta que, por fin, el primer milagro.
Las entradas de Arbeloa
Unos asturianos que habían conocido en Ciudad del Cabo a Arbeloa, mismamente quién aparecía en el vídeo que nos permitió ganar el concurso que nos llevó a Sudáfrica, tenían entradas de sobra que el exjugador del Real Madrid les había prometido en caso de llegar a la final. No se fiaron del todo, pues compraron las suyas, pero el futbolista no faltó a su palabra. El karma fluyó como nunca y, al final, por 250 euros por boleto, conseguimos acceder al estadio cuando quedaba una hora para el inicio del partido.
Las gradas estaban ya llenas. Las vuvuzelas creaban ritmos que te invitaban a agitar las caderas, pero una vez nos situamos en nuestras butacas nos dimos cuenta de que estábamos en zona Orange, para nada contenta con nuestra algarada hispánica. Evitamos el conflicto y optamos por cruzar el estadio entero (echándole bastante morro), y colarnos en la otra grada, justo detrás de la portería en la que la puntera de Casillas obró el segundo milagro.
Un momento en el que escuchamos como el estadio musitó, como con el gol de Iniesta. Entretanto, nervios, uñas reventadas y exabruptos dirigidos a la marrullería holandesa hasta que, en el 116, estallamos y nos fundimos en un catártico abrazo. El de Fuentealbilla batió a Stekelenburg y ya nos veíamos campeones del Mundo.
La Copa es nuestra
Minutos más tarde, el pitido final convirtió nuestro sueño recurrente en realidad. Nos abrazamos, lloramos, saltamos, cantamos y nos emocionamos mientras veíamos a los jugadores celebrar el título hasta subir al palco y alzar la “Bambina” al austral cielo sudafricano. Instantes indescriptibles. Instantáneas que todavía hoy, a pesar de que han pasado 12 años, prefiero no rememorar para evitar que la melancolía me corroa.
Empero, jamás olvidaremos aquella noche de julio en la que tocamos el cielo, bordamos entre lágrimas de alegría nuestra primera estrella y Alfredo y yo, tras irnos de los últimos del estadio junto a otros dos españoles, enfilamos, con los huesos congelados, el camino hacia nuestro coche.
De ahí continuamos la fiesta en un club llamado Latinova en el que éramos los únicos españoles (el 95 por ciento del resto ya estaba de vuelta a España), pero eso no nos privó de quemar la noche de Johannesburgo hasta el día siguiente. Una noche en la que, pese al júbilo exacerbado, tuve el que probablemente fuera el único momento de tristeza de todo el Mundial. Eso sí, no duró mucho.
¿Por qué? Muy sencillo. Estaba muy lejos de España, de mi gente (a excepción de mi secuaz Vuvuzelo), y me imaginaba el percal que se estaba montando. Desazón fútil, pues enseguida nos pellizcamos (otra vez) para auto-recordarnos que éramos CAMPEONES DEL MUNDO, algo que celebramos, como he dicho antes, hasta que se hizo de día y regresamos a nuestro alojamiento.
Pero antes tuvimos que parar a echar gasolina. Fue entonces cuando se obró un nuevo milagro. Al parecer, una de nuestras ruedas estaba pinchada. Eran las 7 de la mañana y no nos veíamos muy capaces de cambiarla, pero nuestra indumentaria y el coche tuneado con el emblema patrio nos echaron un cable ipso facto.
La amabilidad y hospitalidad sudafricana salió a relucir una vez más, y uno de los operarios de la gasolinera, sin saber aún cómo, nos arregló la rueda sin que nos bajásemos del coche. Otra ayudita de la diosa fortuna o los designios del karma, como deseen, que nos condujo a los sueños más dulces de nuestra vida.
Unos momentos que nos encantaría repetir de aquí a un mes, aunque en esta ocasión sin vuvuzelas, ruedas pinchadas, estrés por unas entradas… y sí al lado de los nuestros, desfilando por calles abarrotadas y brindando con Ribera del Duero.
¿Por qué no? Como ya vimos y vivimos en Sudáfrica, a veces, los sueños, aunque sean los del fútbol, se cumplen.